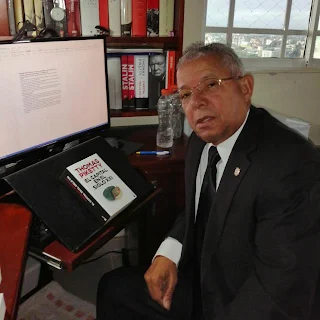Por Freddy Ginebra, Revista Estilo, 28/09/14
El dinero solo tiene importancia cuando puedo utilizarlo para ayudar a los demás. No lo concibo de otra manera. Siempre he tenido dificultades con el dinero, aunque gracias a Dios he sabido encontrarlo y cumplir con mis obligaciones.
Mi papá fue mi maestro, nunca con palabras, siempre con su ejemplo. Dictó cátedras que ningún profesor pudo igualar en la universidad. En mi casa se vivía con las puertas abiertas a todo aquel que necesitara algo, un puesto en la mesa, una cama, una ayuda…
Mi familia es una familia generosa, tengo esa escuela. Nunca podré olvidar aquel día que mi papá regresó a casa en calzoncillos pues había dejado su ropa y zapatos a un amigo que los necesitaba para buscar trabajo.
Ese día, sin saberlo, me habían dado una gran lección de vida, pero no la entendí al momento. Danilo, así se llamaba mi papá, una vez salió a La Romana a visitar unos amigos. Cuando pasaba por el parque le llamó la atención una anciana a la que, sentada en el contén de la acera, el sol la castigaba despiadadamente y nadie parecía percatarse de ello.
Dio la vuelta para observar a la señora, vestida pobremente, mirada perdida en el vacío, una mirada dulce como de aquellos que desde dentro vislumbran el cielo. – ¿Doña Florinda? –entre el asombro y la pena gritó mi papá. La mujer lo miró perdida y esbozó la más tierna sonrisa al escuchar su nombre. – ¿Es usted doña Florinda? Una señora que estaba cerca le confirmó, pero que estaba sola, había sido abandonada y perdido la razón.
A mi papá se le llenaron los ojos de lágrimas, se sentó a su lado y tomó sus manos entre las suyas, le habló de su niñez, de lo mucho que apreciaba a sus hijos, de cómo la recordaba.
Doña Florinda por momentos parecía entenderlo todo y jamás escondía su sonrisa. Mi papá la tomó del brazo y la llevó al banco del parque más cercano, la gente ajena se movía a su alrededor. –Ella está sola –le comentó la señora. Quisiera hacer más pero tampoco puedo mucho, vive más tiempo en la calle que en su casa y en su casa ya no queda nada, le limpio y le doy de comer de lo mío, compartimos pero a veces se me hace difícil atenderla. Mi papá no lo pensó dos veces, doña Florinda no tenía nada que cargar con ella, ni tenía de quién despedirse. Abrió la puerta de su carro y la sentó cómodamente. –Venga –le dijo– vamos a dar un paseo.
Esa noche, como todas las noches, esperaba a mi papá. Desde lejos vi que eran dos en el carro, ¿quién sería esta vez? Grande fue mi sorpresa cuando vi a la anciana bajar del automóvil. –Ella, hijo mío, es la madre de un amigo.
Necesita un hogar y de alguien que la cuide. – ¿Y dónde la vas a llevar? –pregunté. –Se queda con nosotros, no puedo permitir que esté por las calles dando lástima. Lo hago en el nombre de su hijo… y la anciana vivió hasta su muerte con nosotros. Y esa ha sido la lección más grande que he recibido… mi papá no era hombre de iglesias, ¿acaso necesitaba una?