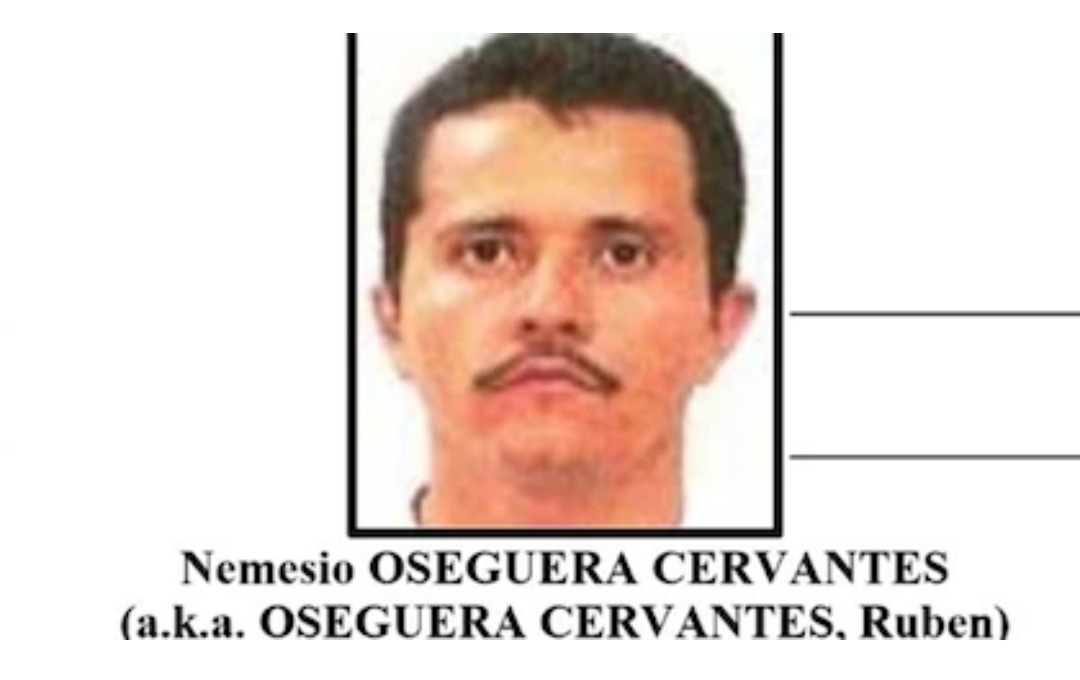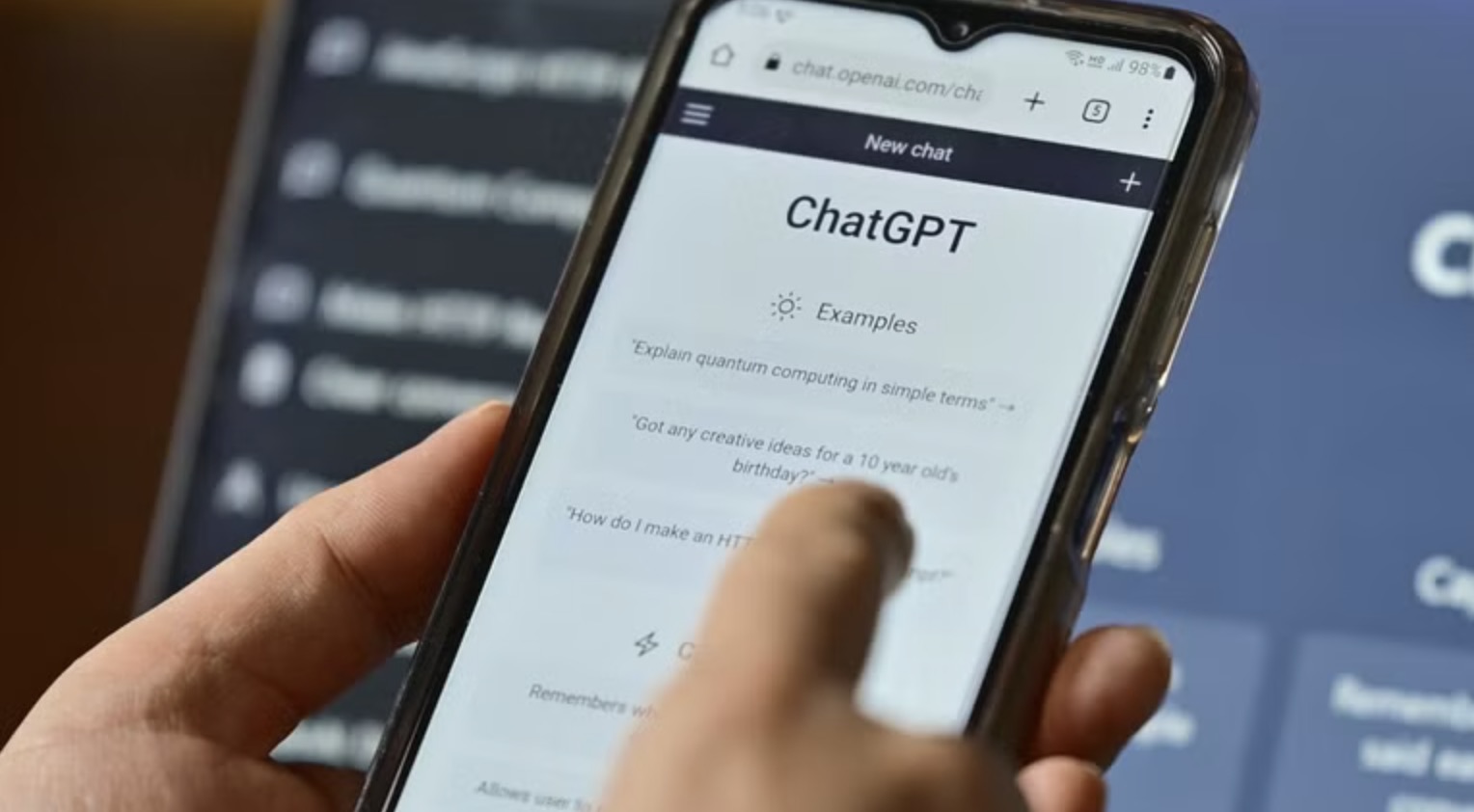Todas las mañanas de lunes a viernes, Luis Schapira, un médico de 91 años, se levanta y enfila religiosamente hacia el Hospital Fernández, su segunda casa. Con 65 años de profesión y 27 como jubilado, su historia se conoció en las redes sociales la semana pasada cuando una usuaria publicó una foto en la que aparece de perfil con su bastón y su delantal insignia impecablemente blanco: «Cuando te preguntes qué es la vocación, acordate de este médico jubilado que sigue viniendo ad honorem al hospital», escribió @VayaAspirina en su cuenta de Twitter. El mensaje se propagó al instante y ahora lleva más de 5600 «retuits» y 16.000 «corazones».
«Sigo yendo porque amo a la medicina y al hospital público. Me gusta aprender aunque sé que me quedan pocos años para ejercer, sigo estudiando y me gusta escuchar a los jóvenes a los que dirigí cuando hicieron la residencia. Las mañana son los momentos más lindos de mis días», afirma Luis.
Su pasión por la medicina, sin embargo, no lo acompañó durante toda su vida. Nació en el seno de una familia judía en un humilde pueblo de Entre Ríos sin luz eléctrica ni agua corriente. Su familia, en ese entonces, estaba compuesta por cuatro integrantes. Su madre, Adela, era ama de casa y se ocupaba del cuidado de sus dos hijos: Luis y Samuel, que murió joven a causa de un cáncer de pulmón fulminante. Su padre tenía un «boliche» en el que, según Luis, «vendía de todo» y cuenta una de las anécdotas que tiene debajo de la manga aquel que vive hace casi un siglo: «En esa época había plagas de langostas entonces se ponían barreras en el pueblo para evitar que invadan y mi padre vendía bolsas de langostas al Estado», rememora.
Hizo la mitad de la primaria allí y cuando tenía nueve años se mudaron a otro pueblo más grande, a 15 minutos de distancia en tren, donde finalizó sus estudios. A los 13 años, cuando el acné lo acechaba -era su única preocupación, según cuenta-, viajó con su familia a Buenos Aires para instalarse definitivamente. Vivían en una casa inmensa que alquilaba la hermana de su madre; uno de los típicos conventillos. Adela cocinaba para las catorce personas de esa casa. Luis no puede evitar evocarla: «La estoy viendo ahora, temprano, yendo al mercado a comprar y cocinando para todos», recuerda y destaca que «tuvo una madre espectacular y muy trabajadora». A su padre le costó conseguir trabajo y vendía flores artificiales por muy poco dinero.
Cuando se recibió de bachiller en el Mariano Moreno, la única certeza era que no seguiría ninguna carrera vinculada a las matemáticas. Repasó los programas y el ingreso a Medicina era el más afín a lo que había estudiado en el secundario. Mientras tanto, trabajaba para la Empresa Argentina de Prensa y Publicidad, donde hacía stencils y grababa artículos destinados a los diarios del interior en contra del nazismo en la época de la Segunda Guerra Mundial. Sus ingresos no bastaban para costear los libros: no se compró ninguno en toda la carrera y se sentaba largas horas en las bibliotecas públicas.
Recién en cuarto año, cuando ingresó como alumno practicante al Hospital Alvear, se produjo el «flechazo». «En el hospital me entusiasmó el diagnóstico de enfermedades», dice. El que ofició de cupido fue su primer jefe, Lucio Sanguinetti, que según cuenta «sabía una enormidad». «A tantos años sigo recordando y admirando sus diagnósticos en una época en la que no habían todas las herramientas que hay ahora. Él, con sus manos y con su interrogatorio, hacía los diagnósticos», resume maravillado. La lección más valiosa, admite, se la dio un libro de Michael Balint, un psicoanalista y bioquímico británico que estudiaba el vínculo del médico con el paciente: «Me di cuenta de que lo que había que tratar es al enfermo y no a la enfermedad: vincularme con los enfermos y buscar la forma de ayudarlos», relata.
Su carrera despegó durante esos años y se orientó en medicina clínica: «En mis 65 años de médico pasé por el Hospital Alvear, por el Rivadavia, por el Ramos Mejía y terminé en el Fernández, donde fundé la primera cátedra de Clínica Médica de la Universidad del Salvador y fui profesor durante 40 años. En todos ellos hay un conjunto de profesionales que «se pone la camiseta del paciente» y lucha, lucha, lucha tratando de solucionarle todos los problemas«, dice con énfasis.
Su amor por el hospital público atraviesa cada una de sus frases: «El paciente internado recibe tan buena atención que lo que suelo decir es «pobre la gente de dinero, no hay que discriminarla, debiera tener tan buena atención como la que el hospital público brinda a sus pacientes»». Cuenta que lo que más extraña tras la jubilación es el contacto directo con los pacientes.
«En el hospital hay una actividad que se llama ateneo, que es la presentación de uno, dos o tres casos más o menos difíciles; se organiza una reunión para ver qué opina cada uno con respecto al diagnóstico y al tratamiento«, explica Schapira, y enumera las actividades, una por una: «los lunes a la mañana voy de 8 a 9 a nefrología, de 9 a 10:30 a la recorrida de clínica médica y de 11 a 12 en oportunidades doy una clase; los martes voy de 8 a 9 a infectología, de 9:30 a 10:30 a la recorrida de clínica y de 11 a 12 a cardiología; los miércoles voy de 8:30 a 10 a endocrinología y de 11 a 12 al ateneo general de clínica médica; jueves por medio voy de 8 a 10 al consultorio de diabetes y el otro al de neumonología y los viernes de 8 a 10 voy a gastroenterología».
Su vida privada prosperó en paralelo a la profesión y su familia sigue creciendo. Se casó con Sarita hace 56 años, con quien todavía vive, y tuvieron mellizos; uno siguió sus pasos y se dedica a la medicina y el otro es ingeniero. Sus grandes amores son sus cinco nietos: «No hay palabras en el abecedario ni en el léxico español para decir lo que son para mí», concluye emocionado.
– ¿Qué les diría a los médicos que están recién arrancando?
– Que es una profesión hermosa, que el mayor pago que se recibe es la satisfacción de solucionar problemas, que hay que tratar al enfermo y no entusiasmarse con la enfermedad, que no se deja de estudiar nunca, que no dejen de ir al hospital y que sepan que cuando se va al hospital todos los días se tiene que aprender algo. Si ellos salen del hospital un día y se ponen a pensar que no aprendieron tienen que acercarse a algún profesional más adelantado y decirles: «Hoy estuve en el hospital y no aprendí nada, enséñeme algo, dígame qué tengo que hacer». Estudiar, ser modesto, muy comprensivo, saber que el paciente es un enfermo y que la familia del paciente es una extensión y tiene que estar siempre presente.
Fuente: lanacion.com.ar