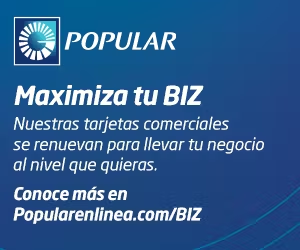En el libro La Historia de la educación en Santiago (1844-1961), el historiador Rafael Darío Herrera se propone analizar los comienzos y la evolución de la educación en Santiago de los Caballeros en el contexto nacional y, para ello, utiliza como fuentes fundamentales el Boletín Municipal (1891-1921), la Revista Escolar, la Revista de Educación (1930-1961), los censos locales y nacionales, así como el análisis del pensamiento educativo de los intelectuales santiagueros Francisco Bonó, Ulises Francisco Espaillat y Manuel de Jesús Peña y Reynoso.
Para el autor, desde los inicios de la historia de la educación dominicana, Santiago de los Caballeros contó con diversas condiciones favorables que le permitieron desarrollar un sistema educativo de calidad: la holgura en el nivel de vida que le permitió la producción de tabaco a gran parte de sus ciudadanos, la influencia de intelectuales extranjeros que se dedicaron a la docencia como fueron: los cubanos Rafael Díaz Márquez y Ángel Cáceres, el italiano Salvador Cucurullo y el español Federico LLinás, así como la labor llevada a cabo por las distintas asociaciones culturales en pos del desarrollo educativo como fueron: Amantes de la Luz, La Caridad, El Progreso, La progresista del Yaque, La Trinitaria, la Alianza Cibaeña, Amigos del Adelanto y el Club Santiago, además del activismo de los educadores dominicanos: José Antonio García, Manuel de Jesús Peña y Reynoso, Eugenio Deschamps, Sergio A. Hernández.
Indica Duleidys Rodríguez que la primera Ley de Instrucción Pública, emitida en mayo de 1845, asignaba a los ayuntamientos la responsabilidad de gestionar y garantizar el funcionamiento de las escuelas primarias y superiores, ofreciendo el servicio de manera gratuita a hijos varones que lo solicitasen, tanto de dominicanos como de extranjeros. En este contexto, para 1848, Santiago poseía una escuela dirigida por el maestro Ramón Veloz, lo que situaba a la ciudad solo detrás de Santo Domingo, que contaba con una superior y dos particulares.
El Sacerdote Manuel María Valencia fundó en 1853 el primer colegio de Santiago. En este recinto, impartía las materias de Castellano, Francés, Inglés, Latín, Geografía, Historia Antigua y Moderna, así como la teneduría de libros. Ofrecía enseñanza elemental y superior. El profesor Tomás Coco abrió el Instituto del Cibao para instrucción primaria y secundaria, admitiendo estudiantes internos y externos.
Para esta época, la educación se vio afectada por diversos factores políticos y por fenómenos naturales que afectaron la provincia, tales como la revolución de julio de 1857, las siete veces en que fue sitiada (1861, 1867, 1873, 1875, 1878, 1886 y 1899), la llegada de la epidemia de viruela, la sequía que durante ocho meses afectó toda la región cibaeña (1872), la reducción en la demanda de maderas preciosas por parte de Estados Unidos y Europa, y la Guerra Restauradora que provocó gran deserción escolar.
Según el investigador Edwin Espinal[1] en 1863, el señor Lucas de Castro regentaba una escuela privada. En 1867, había dos escuelas públicas de primaria para la niños y niñas con una matriculación de 135 alumnos y una escuela para niños con 30. El profesor G. M. Molina, mantenía una escuela particular de primeras letras exclusiva de varones y fungían como perceptores los maestros Alejandro Espaillat y Archilles Michelle.
Para Darío Herrera, durante los seis años de Buenaventura Báez (1868-1874) la educación no presentó progreso visible, debido a la guerra nacional contra el proyecto de anexar el país a Estados Unidos, decisión que también provocó la salida de personas educadas e ilustradas. Para otros investigadores, como Danilo De los Santos y Pedro Henríquez Ureña, el término de este período representó un “inesperado florecimiento”.
En 1877, se instaló el Colegio Central con la fusión de tres escuelas ya existentes, la cual para 1884 contaba con una matrícula de 200 alumnos. José María Vallejo y Luís Cristóbal Puello regentaban dos escuelas privadas.
Se llegó a recibir maestros ambulantes pero los que se movilizaban no siempre podían desempeñar sus funciones por el estado de las carreteras, sobre todo cuando llovían y el camino implicaba atravesar ríos. Además, los que enviados no eran los más competentes.
En 1881, se estableció en Santiago la Escuela Normal bajo la dirección del venezolano León Lameda. Aunque en sus inicios operó con limitaciones, debido a la falta de mobiliario y útiles escolares, los primeros maestros normales se graduaron en 1906, 1908 y 1910.
Entre los factores que en esta etapa jugaban contra la calidad educativa se encontraban: la deserción escolar y el ausentismo debido a las etapas de cosecha de tabaco y recolección de café, la falta de un reloj público que orientara el tiempo de los habitantes y el sentimiento misoneísta que se había arraigado en la ciudadanía. Este sentimiento queda expresado en la sentencia de… “cualquier innovación adquiría la categoría de escándalo”. Esto impidió también que algunos ciudadanos prestantes colaboraran materialmente con el proyecto.
Algunos de los reclamos de educadores prestantes, para la época se enfocaban en la solicitud de la unificación de los contenidos curriculares y la homogenización de los libros de textos. El siglo cerró sin que Santiago contara con una escuela secundaria pública, que vio la luz en 1906.
Durante el gobierno de Núñez de Cáceres, la educación tuvo un periodo de estancamiento. Solo en abril de 1912, abrió sus puertas el Instituto Profesional en la provincia.
Entre 1916 y 1924, el gobierno militar transformó algunos aspectos de la sociedad dominicana que a su vez favorecieron al sistema educativo, como fue la construcción de carreteras, que posibilitó la movilización del alumnado hacia los planteles urbanos de mayor desarrollo.
Una de las principales medidas tomadas fue la instauración de la enseñanza primaria obligatoria en 1917. Ya para 1919, según informe del inspector, se reflejaban cambios positivos en el sector educación. Tanto en Santiago como en todo el territorio dominicano, aumentó la cantidad de jóvenes en edad escolar (una asistencia de un 85%). En 1917, se determinó el cierre del Instituto Profesional debido a que el gobierno interventor se enfocó en ampliar y consolidar la educación primaria, aumentado la cobertura y el número de escuelas.
En 1930, comienza la denominada Era de Trujillo. Gran parte de la burocracia al servicio de los ocupantes norteamericanos se integró al régimen.
Pedro Henríquez Ureña lo hizo como superintendente de instrucción pública y, desde su curul, impulsó reformas fundamentales como: una nueva ley que permitía mayor flexibilidad para los exámenes y otras pruebas, el derecho de examen a título de suficiencia, la supresión de un curso de educación primaria e incorporación de otro en la secundaria por parte de la facultad de filosofía y letras en la universidad primada y el aumento de los días de trabajo escolar al incluir el sábado.
Adquirió libros de textos, incluyendo la edición de la cartilla cívica, subsidió la sociedad Amante de la Luz y publicó diversas obras literarias. Con la intención de conocer las competencias profesionales de los docentes en servicio, instauró los exámenes de depuración. Se preocupó por el vínculo entre escuela y hogar promoviendo las reuniones una vez al mes, se comprometió con la prohibición de castigos corporales e incluyó las asignaturas de nociones de economía individual y doméstica.
La campaña contra el analfabetismo fue uno de los puntos luminosos del régimen, en los primeros años de 1940. Para el fin, se crearon cinco mil escuelas de emergencia en las secciones rurales. También, se fundaron la Escuela de Bellas Artes, el Conservatorio Nacional, la Escuela de Gimnasia, la Escuela de Peritos Contadores, la Orquesta Sinfónica Nacional y la Academia Nacional de Historia.